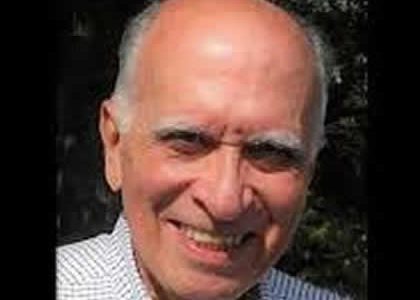Yo veo luz al final del túnel
Como el encerramiento voluntario da para muchas cosas, decidí leer por tercera o cuarta vez los siete tomos de The Decline and Fall of the Roman Empire de Edward Gibbon. Filiberto Pernía ni se imagina cómo he disfrutado de ese regalo que me hizo hace ya unos quince-veinte años. Cuando todavía se regalaba libros buenos. Con cada lectura aprendo una cosa nueva que había pasado por alto la vez anterior.
Hoy quiero comentar una afirmación que Gibbon hace y que no es un descubrimiento de él, porque ya otros la habían expresado antes. Y es que, aparte del factor exógeno de las invasiones bárbaras, también hubo razones, en este caso endógenas, para del ocaso de la antigua Roma. La principal: el debilitamiento de las instituciones políticas del imperio. Y creo que no estoy descubriendo el agua tibia cuando afirmo que si no hubiese sucedido ese decaimiento en la civilidad romana, sin su exacerbación por los placeres mundanos, no se hubiese sucedido las invasiones de tribus galas, teutonas y hasta eslavas y balcánicas.
El excelso historiador inglés propone que la decadencia romana surge de la propia sociedad que, apática ante los asuntos públicos, fue incapaz de mantener el espíritu cívico que había existido durante la república. Contribuyeron a eso: la compra de cargos; el acceso a la política de personas más interesadas en el lucro que en la pervivencia de la pax romana; el excesivo dominio de los césares, apoyados en sus guardias pretorianas, sobre el senado; y la corrupción del estamento militar, al que sucesivos emperadores malacostumbraron con aumentos de sueldo para asegurarse su “fidelidad” (y que de nada les sirvió en la mayoría de los casos). El resultado fue, ya lo dije antes pero vale la pena reiterarlo, un marcado desinterés de los ciudadanos por los asuntos públicos; lo cual permitiría el acceso al poder de una serie de enanos mentales faltos de testes bien puestos.
Otro ejemplo paradigmático, mucho más cerca en la historia, lo constituye el colapso de la Unión Soviética. Stephen Kotkin, un profesor de historia contemporánea en Princeton, en su libro Armageddon Averted: The Soviet Collapse, explica que esta caída no fue ni repentina ni inesperada, pero que fue inevitable. No tanto por la incapacidad de los socialismos (reales o del siglo XXI) para reformarse para bien, sino porque sus dirigentes dejaron de lado los principios ideológicos y, más bien, buscaron lucrarse de los bienes y tesoro estatales.
No fue una victoria de la sociedad civil —es decir, de organizaciones y movimientos fuera de las estructuras del Estado— sino una implosión causada por los apparátchiki: burócratas, ideólogos, policía política y otros miembros de la élite comunista que dirigía tanto a Rusia como a los demás estados de la exURSS. En otras palabras, la ruina final del sovietismo fue culpa de los mismos representantes del régimen quienes; ya sea por errores de cálculo, por intentos ciegos de salvar la ideología soslayando la realidad brutal que se vivía, o por la codicia que caracterizó a muchos de ellos; derribaron a su propio sistema. Por cierto, estos últimos son los que mandan ahora en Rusia al autovenderse a precio de gallina flaca bienes y empresas que eran del Estado, ya sean fábricas, refinerías, oleoductos y pare usted de contar. Con la bendición del padrecito Putin, claro…
Ya los lectores habrán notado que los párrafos anteriores hacen notar un paralelismo entre esos acontecimientos históricos —lentos los romanos, vertiginosos los soviéticos— y lo que padece la Venezuela de la actualidad. Esto está que no aguanta un empujón. Un “cisne negro”, como se dice ahora.
Solo falta que el liderazgo de la alternativa democrática, dejando de lado por el momento las opciones personales, actúe de consuno. Porque parece que el pecado de la soberbia no es monopolio solo de los cabecillas y dirigentes del régimen. Parece que, por estos lados, también abunda la falta de reconocimiento de la prioridad moral en los asuntos humanos, en los asuntos públicos. Y hay quienes quieren adelantar sus agendas por encima del bien común. Que, en este caso, solo se logrará por el reemplazo con gente más ética y eficiente de los mandantes actuales. Entre los antiguos, el principio de la sabiduría era evitar los excesos. Porque estos conllevan a la desmesura y la soberbia. Lo que se conoce como “hubris”. Quienes incurren en ella desean más de lo que la justa medida del destino les asigna. Y el castigo por ese pecado la némesis, la venganza de los dioses, que, según Heródoto tiene la finalidad de devolver al individuo a los límites que transgredió.
Sucede que muchos gobernantes (y aspirantes a ser sus sucesores) comienzan a creer que están por encima de los gobernados; que su misión no es servir, sino ser servidos. Se les desborda las sensaciones de invencibilidad e invulnerabilidad. Y caen porque, irremediablemente, deviene la crisis social y política. El sistema no aguanta. Y colapsa. La implosión, al igual que en la URSS, es inevitable. La diosa Némesis tiene la voz cantante. Y deja ver una luz al final del túnel.
Condición esencial, que haya unión en los integrantes de ese 85-90 por ciento que se opone (muchos en silencio y solo pasivamente) al estado de cosas actual. Vale la pena volver a poner en vigencia un lema que los ñángaras pusieron de moda a finales del siglo pasado: Hagamos fuerza…