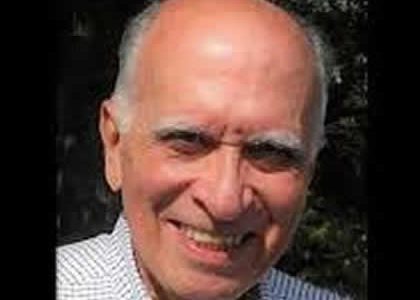Las palabras de un hombre taciturno
Calvin Coolidge, el trigésimo presidente de los Estados Unidos, tenía la fama de ser un hombre austero, sumamente parco en palabras. Tanto, que sus paisanos lo tenían por un sourpuss, un amargado. Dorothy Parker, la dramaturga, llegó a sugerir que lo había amamantado un pepinillo encurtido en vinagre. Pero ninguna de las dos cosas era cierta; tenía buen sentido del humor. Solo que no desperdiciaba palabras. La verdad es que, a pesar de carecer de carisma, nunca perdió una sola elección en toda su vida.
Comenzó como concejal en un pueblo de Massachusetts y desde allí logró ir ascendiendo a representante en el Legislativo estatal, senador, gobernador del estado, vicepresidente y, a la muerte del presidente, Warren Harding, a la titularidad del cargo. Al final de ese interinato, se lanzó y ganó en buena lid la presidencia. Una de las primeras demostraciones de su carácter fue, siendo gobernador, en la oportunidad en que los policías de Boston se fueron a la huelga y los maleantes aprovecharon para cometer sus fechorías libremente. Llamó a la Guardia Nacional del Estado, la puso a ejercer las funciones policiales, pacificó la ciudad, no transó con los huelguistas y, por el contrario, no permitió que uno solo de ellos regresara a sus funciones. Los reemplazó a todos. De allí que apareciera en la dupla con Harding y comenzara su figuración nacional.
Taciturno era, pero cuando escribía o pronunciaba un discurso daba muestras de una claridad mental y una prosa potente, directa. Buffon decía que “el estilo es el hombre”, significando que las palabras expresadas revelan la personalidad. Y, por lo que sigue, tiene que ser cierto. Son frases que aparecen en un discurso suyo cuando era senador. Las he escogido para adosárselas a la situación venezolana actual porque, aunque dichas hace un siglo y muy lejos de aquí, parecieran hechas a la medida para criticar lo que pasa por estos lados.
Comienza declarando que “todos somos miembros de un mismo cuerpo. El bienestar del más débil y el bienestar del más poderoso están inseparablemente unidos. La empresa no puede florecer si el trabajo languidece. El transporte no puede prosperar si la manufactura declina. El bienestar general no puede ser proporcionado por una sola acción, pero es bueno recordar que el beneficio de uno es el beneficio de todos; que la incuria de uno deviene en la inercia de los demás. La eliminación de las ganancias de una persona es la supresión del sobre de paga de muchos otros”. Los rojos han pasado veintidós años atacando la prosperidad de unos, diciendo que ser rico es malo, esquilmándolos para repartir migajas entre su “pueblo”, mientras los áulicos del régimen se apropiaban de sus fundos, empresas y propiedades para beneficio propio. Para luego abandonarlas, dejadas en el esterero, acabadas, quebradas, convertidas en eriales. Por la falta de entender que todos nos necesitamos, se dedicaron a acabar con la clase productiva. Los muy ilusos estaban seguros de que los precios del petróleo no iban a declinar…
Pero no solo les dedica sus admoniciones a los gobernantes de turno. Más adelante, para ratificar lo que dijo antes, da algunos consejos a la gente del común: “La ciudadanía no debe esperar que solo las leyes le garanticen el éxito. La laboriosidad, la frugalidad, el carácter no son conferidos por una resolución legal. Los gobiernos no pueden mitigar el trabajo diario de las personas. No puede proveer sustitutos a las recompensas del servicio. Sí puede, sin duda, cuidar de los minusválidos y reconocer los méritos que distinguen a las personas. Los demás deben cuidarse ellos mismos. (…) Cumplan con el trabajo diario. Si es para proteger los derechos del débil, sin importar quien se oponga, háganlo. Si es para ayudar a una poderosa corporación a servir mejor al pueblo, cualquiera que sea el obstáculo, háganlo. (…) No teman ser tan revolucionarios como la ciencia; no teman ser tan reaccionarios como la tabla de multiplicar. No esperen elevar a los pobres acabando con los fuertes”. Y lo dice porque “necesitamos tener una fe más amplia, más firme, más profunda en la gente —una fe en que las personas quieren hacerlo bien— (…) una fe en que la aprobación final del pueblo no será a los demagogos que complacen servilmente a su egoísmo, que se venden con el clamor del momento, sino a estadistas que administren bien el bienestar, representando sus profundas, calladas convicciones”. Todo ello porque “el hombre tiene una naturaleza espiritual. Púlsenla y ella responderá como el imán responde a los polos”.
En esto último, la alternativa democrática está un poco falla. Muchos de sus representantes se parecen en sus ejecutorias y planteamientos a los partidarios del régimen. Porque, al igual que estos, sobreponen sus intereses personales a los del estado y la nación. De allí deviene el radicalismo salvaje, sin frenos, de lado y lado que caracteriza sus actuaciones subrepticias. Y las de cara al público, porque ya se han descomedido. Y eso es dañino, destructivo.
Tengo la firme esperanza de que surgirán líderes de verdad que sabrán sobrenadar por encima de las conveniencias rastreras y dedicarse de lleno al bien de la patria, remendando, recuperando, reconstruyendo los cimientos morales de la nación y buscando la salud económica del país. Llámenme iluso, pero firmemente creo que la restauración de la confianza en las instituciones —por la rectitud de quienes las dirigen— es paso obligado para la recuperación del país y su redireccionamiento para reencontrarnos con las naciones más civilizadas, dejando de lado tantos países poco democráticos que lo que han hecho es dejarnos exangües.